Que sirva esta obra entonces como corpus de condena a tan repudiable flagelo y crítica de sus herencias poscoloniales, resultado de una humilde contribución que ejerce como antídoto eficaz, para enfrentar los queloides que el paso indetenible del tiempo, aún lacera sobre la conciencia social del Caribe.
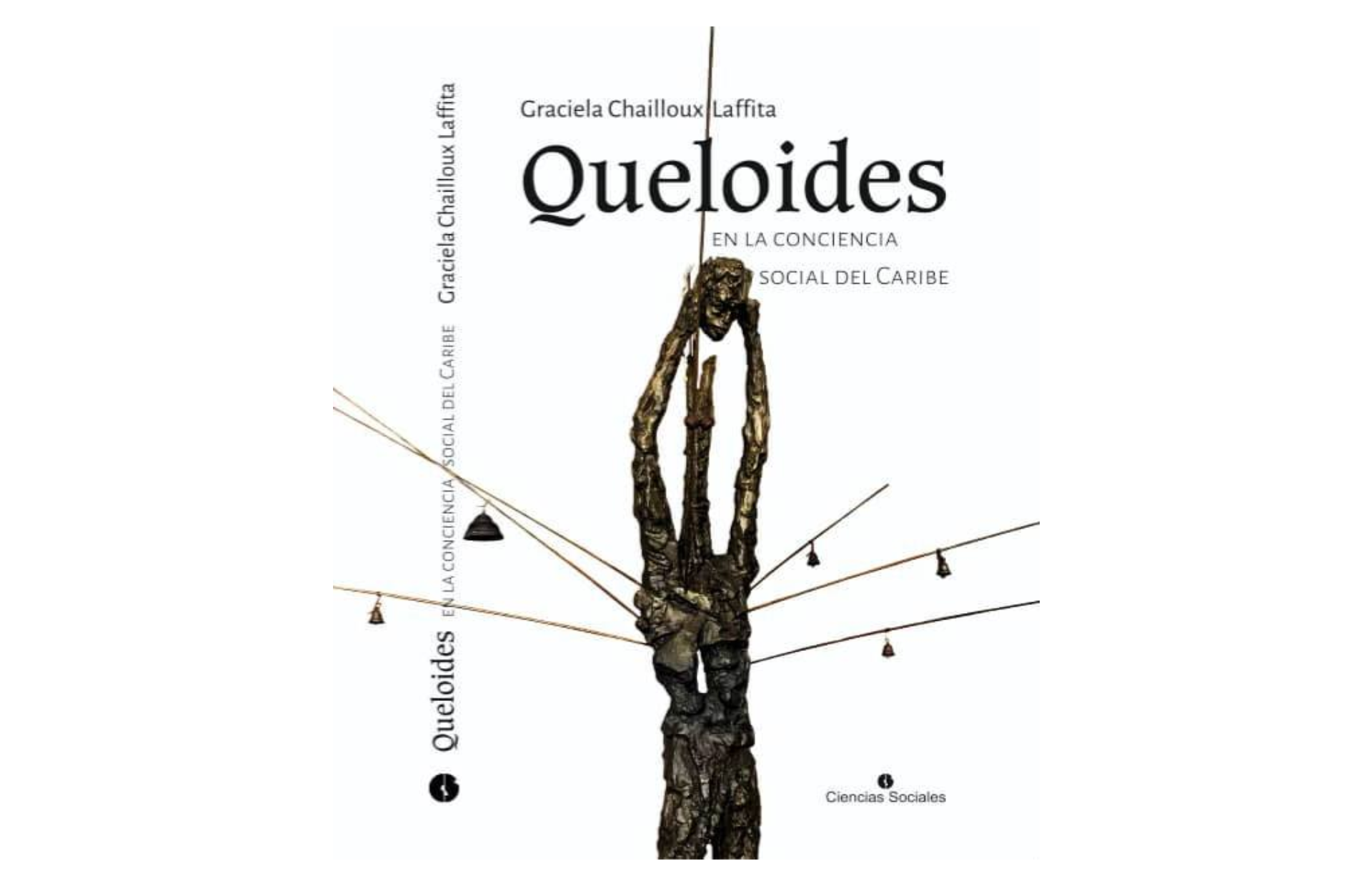
[Palabras de presentación del libro Queloides en la conciencia social del Caribe de la doctora en ciencias económicas e historiadora cubana Graciela Chailloux Laffita, pronunciadas por el historiador Alexander Hall Lujardo en la sede del Instituto Cubano de Antropología, el viernes 26 de septiembre de 2025]
El libro Queloides en la conciencia social del Caribe de la historiadora Graciela Chailloux Laffita, constituye una encomiable contribución en clave descolonizadora a los estudios histórico-sociales de la región. El Caribe es un espacio geográfico fundamental para entender en toda su complejidad el proceso de acumulación originario del capital, desarrollado desde finales del siglo XV hasta el siglo XIX. Su confluencia de culturas, a consecuencia del modelo de esclavitud plantacionista sustentado con mano de obra indígena, africana y asiática, generó pronunciadas disputas entre los imperios coloniales en las distintas etapas de su evolución histórica.
La obra se encuentra escrita en un lenguaje narrativo ameno, incluso didáctico, alejado de los innecesarios tecnicismos lingüísticos que en ocasiones suele revestir el discurso académico. Sin embargo, no por dicho estilo, es posible afirmar que estamos en presencia de una obra que le proporciona análisis facilista a la dimensión de las problemáticas que expone, siendo esta una variable difícil de sostener por la propia multicausalidad de los fenómenos que caracterizan el abordaje científico, a lo largo del período en que transcurre su hilo argumental.
Desde el inicio, es posible apreciar una declaración de intenciones, cuando la autora se posiciona en el glosario terminológico, en contra del uso de expresiones como «negros», siendo más exacto el de africanos o individuos de piel oscura; en tanto rechaza el empleo del término «esclavo» sustituyéndolo por el de esclavizados, que hace mayor justicia al proceso de sometimiento y dominación acaecido, al tiempo que se abstiene de utilizar la palabra «raza», para describir los rasgos fenotípicos de los seres humanos. En su lugar, opta por emplear el de especie, para describir toda la diversidad biológica y cultural que nos caracteriza.
El aporte de Graciela Chailloux se suma así como complemento historiográfico a las contribuciones anteriores del Caribe, acometidas por profesionales del patio como Digna Castañeda Fuertes, José Luciano Franco, Ramiro Guerra Sánchez, Alberto Prieto Rozos, Joel James Figarola, Oscar Zanetti Lecuona, Antonio Benítez Rojo, entre otros/as; sin obviar en el plano foráneo, las perspectivas de autores apegados a una interpretación del pasado, comprometida con la emancipación o las narrativas de los grupos y sectores preteridos por el poder colonial-hegemónico. Dicho enfoque categorial, carente de toda neutralidad aunque no por ello reduccionista en su dimensión objetiva, fue resumido de manera magistral por el historiador mexicano Miguel León Portilla, bajo el sello que le proporciona sentido terminológico sustancial a una de sus obras más celebradas: Visión de los vencidos.
La contribución es posible situarla además en consonancia a las perspectivas que definen la obra de otros historiadores del Caribe como Juan Emilio Bosch, Cyril Lionel Robert James, Eric Williams, Walterio Carbonell y Michel-Rolph Trouillot, quienes revindican aquellos entresijos invisibilizados de la historia, acorde a las percepciones liberadoras de un marxismo heterodoxo que no renuncia jamás como metodología al análisis del factor de clase. De tal manera, comprende las causales de explotación opresivas que fungen como desencadenante de rebeliones y desenlaces revolucionarios en los procesos de desarrollo históricos, al asumir a los sectores populares como protagonistas de esos eventos, apartados de las cosmovisiones burguesas que prefieren situar dicho liderazgo en las vanguardias intelectuales o políticas de figuras que a su entender, resultan descollantes por su genio individual, en medio de circunstancias demandantes de la incidencia colectiva.
Queloides en la conciencia social del Caribe se nutre de los aportes desarrollados por economistas de la región a la altura de Arthur Lewis, Lloyd Best, Norman Girvan, Kari Polanyi Levitt, entre otros/as, al tiempo que establece una relación dialógica valiosa con la obra de otros intelectuales como Aimé Césaire, Frantz Fanon, Albert Memmi, Edouard Glissant, Nicolás Guillén, Jacques Roumain y René Depestre, quienes problematizan sobre la temática «racial» y la confluencia de culturas como parte de un proceso histórico atravesado por exclusiones, segregación, racismo y marginaciones sociales, que dificultan la plenitud e igualdad de sectores poblacionales y comunidades enteras, marcadas por asimetrías históricas centenarias, relegadas en los procesos de distribución de las riquezas, la participación política consciente y la socialización de la justicia desde las esferas de poder estatales.
La obra describe el proceso histórico que caracterizó las prácticas justificativas a nivel del pensamiento psicológico, teológico y cultural la subordinación de unos grupos sociales sobre otros, dando lugar al racismo moderno mediante clasificaciones raciales que jerarquizaban en dicha cosmovisión taxonómica la condicionante pretendidamente superior de poblaciones humanas. En esta tarea, la disciplina antropológica arropada de un carácter reaccionario, divisionista y hegemónico, acompañó el accionar de la Biblia cual símbolo evangelizador de civilizaciones, urgida de la catequesis forzosa instrumentada por métodos violentos, para contribuir de conjunto a la racionalización de la empresa colonizante y extractiva fuera del continente europeo.
En dicho contexto la autora identifica en el establecimiento impositivo del régimen esclavista moderno, varios tipos de violencias que confluyen en el tiempo para solidificar el régimen de dominación existente. Como parte de la estratificación socio-racial estructurada, los clasifica en denominaciones que incluyen la violencia física o directa, que a su vez abarca a la variable psicológica; mientras por otro lado confluye la violencia cultural o deculturación ampliamente abordada por la antropología estadounidense y la violencia estructural; de modo que su caracterización académica permite concluir que durante el período de colonización europeo se edificó un corpus multidimensional, que utilizó dispositivos tecno-políticos definidos por una escala ascendente de violencias, en aras de facilitar la extensión de la empresa colonial-extractiva durante varios siglos.
Según la autora todas las fuentes utilizadas para la redacción de su resultado investigativo apuntan que la figura arquitectónica del barracón-cárcel solamente predominó en Cuba, a diferencia de otros países del Caribe donde prevalecía el bohío con techo de paja en la plantación. De igual modo, destaca que los cascos históricos patrimonializados del presente, omiten tras su fachada turística la sangre, el sudor y las lágrimas provocadas por el esfuerzo de la mano de obra esclavizada, que erigió las edificaciones que hoy resultan objeto del más placentero deleite para el visitante extranjero. Este rasgo constituye otro de los queloides extendidos en el tiempo, manifestado por el peso de la colonialidad indeleble que predomina en las tierras occidentales, antes sometidas por los antepasados de los actuales inversores y vacacionistas de paso.
El estudio de los aspectos ideológicos que justificaron la empresa colonial, constituye otro de los elementos centrales en la obra, al ratificar que una de las estrategias fundamentales del proceso de dominación psicológica y extraeconómica que caracterizó la esclavitud moderna, fue la de incrustar en la conciencia del africano y sus descendientes, la certeza de su inferioridad étnica, equivalente a infundir en su pensamiento una especie de condición aprehendida de subhumanidad.
En consonancia, otro de los elementos meritorios de la obra es su abordaje en torno a la genealogía del «racismo científico», corpus fundacional de la teoría epistemológica discriminatoria, a partir de las nociones elaboradas por Carlos Linneo, Georges Louis Leclerc de Buffon, Charles Darwin, Joseph Arthur de Gobineau, entre otros de corte similar. Sin embargo, ilustra de igual forma las visiones progresistas que apegadas a fundamentos científicos más acordes a la realidad y las concepciones modernas de justicia, se elaboraron de forma alternativa, impulsadas a partir del giro antropológico que el intelectual haitiano Joseph Anténor Firmin desarrolló con su relevante estudio Sobre la igualdad de las razas humanas, publicado en 1885. Este trabajo significó para su tiempo un parteaguas en el manejo de la disciplina, al rebatir desde el plano de las ideas con las propias armas de la antropología, las nociones racistas y culturalmente dañinas que basadas en el prejuicio europeizante, pretendían situar a las poblaciones de origen no caucásico como inferiores en cuanto a sus capacidades cognitivas, nivel de desarrollo civilizatorio, formas de socialización culturales y potencial humano.
***
La obra Queloides en la conciencia social del Caribe hace justicia de su título al narrar de forma rigurosa las disímiles estrategias de dominación racial, resultantes de la convivencia en un entorno esclavista colonizado. Sus páginas reflejan la importancia de la mujer en los procesos de sublevación abolicionistas, no siempre documentados con la seriedad merecida por los historiadores y especialistas al uso. Tal es el caso del rol protagónico desempeñado por Mary Thomas, Agnes Salomon y Mathilda McBean, lideresas que desde la isla Santa Cruz bajo dominio danés, encabezaron en 1878 un motín que pasó a la historia como uno de los levantamientos más resonantes de la región, impulsado por el reclamo de mejores condiciones de trabajo, salarios y acceso a la tierra.
El proyecto historiográfico y documental llevado a cabo por Graciela Chailloux, es enfático al exponer los mecanismos de represión sistémicos como causa fundamental de los procesos de rebelión anti-esclavistas e independentistas. Este rol doctrinario opresivo se impuso a través de la educación religiosa a planos institucionales; a cuyos fines tributó la prohibición de la enseñanza a los esclavizados de leer, con la intención explícita de evitar así, que los sometidos tuvieran contacto con las ideas de liberación sociales y postulados abolicionistas. No en balde figuras que protagonizaron gestas emancipatorias provenientes de las clases subalternas como Toussaint Louverture y José Antonio Aponte en Haití y Cuba respectivamente, poseían altos niveles de instrucción, enriquecido con sus estudios sobre los valores republicanos, humanistas y democráticos de la Europa moderna.
A planos jurídicos, este papel restrictivo y reaccionario encontró plasmación en los famosos códigos negros, que se caracterizaron por la concesión de legalidad al sistema colonial-esclavista, con el objetivo de legislar la regulación del comportamiento, las actividades permitidas, así como las prohibitivas y excluyentes en la jerarquía socio-racial de las civilizaciones ultramarinas. Tales documentos resaltaron ampliamente por sus principios de crueldad y expresivas manifestaciones de deshumanización hacia el sector de esclavizados, negros y mulatos en las más disímiles actividades y esferas de la vida.
Por último, es importante señalar que la obra se aparta de toda lectura romántica del pasado, al contemplar en sus páginas que tras la emancipación, las sociedades del Caribe quedaron divididas desde el punto de vista socioclasista por las mismas categorías instauradas durante la etapa de colonización. De ahí que la profesora Chailloux Laffita afirme con acierto que: «La élite metropolitana reforzó la fundación de instituciones que afianzaron los límites de la estratificación social heredada de la esclavitud». Además sostiene que «ninguna de las colonias fundadas en el Caribe escapó de la contaminación cultural producto de la convivencia de sujetos llevados de los cuatro puntos cardinales del planeta». De forma que «miscigenación, transculturación, aculturación y deculturación, se mezclaron de manera inextricable para dar vida a una nueva cultura».
Que sirva esta obra entonces como corpus de condena a tan repudiable flagelo y crítica de sus herencias poscoloniales, resultado de una humilde contribución que ejerce como antídoto eficaz, para enfrentar los queloides que el paso indetenible del tiempo, aún lacera sobre la conciencia social del Caribe.
¡Muchas gracias!
SOBRE LOS AUTORES
( 3 Artículos publicados )
Reciba nuestra newsletter